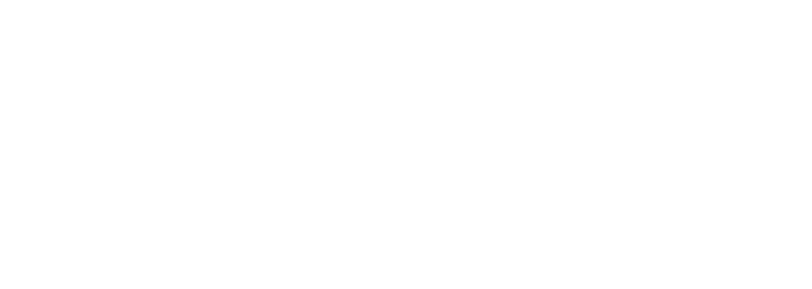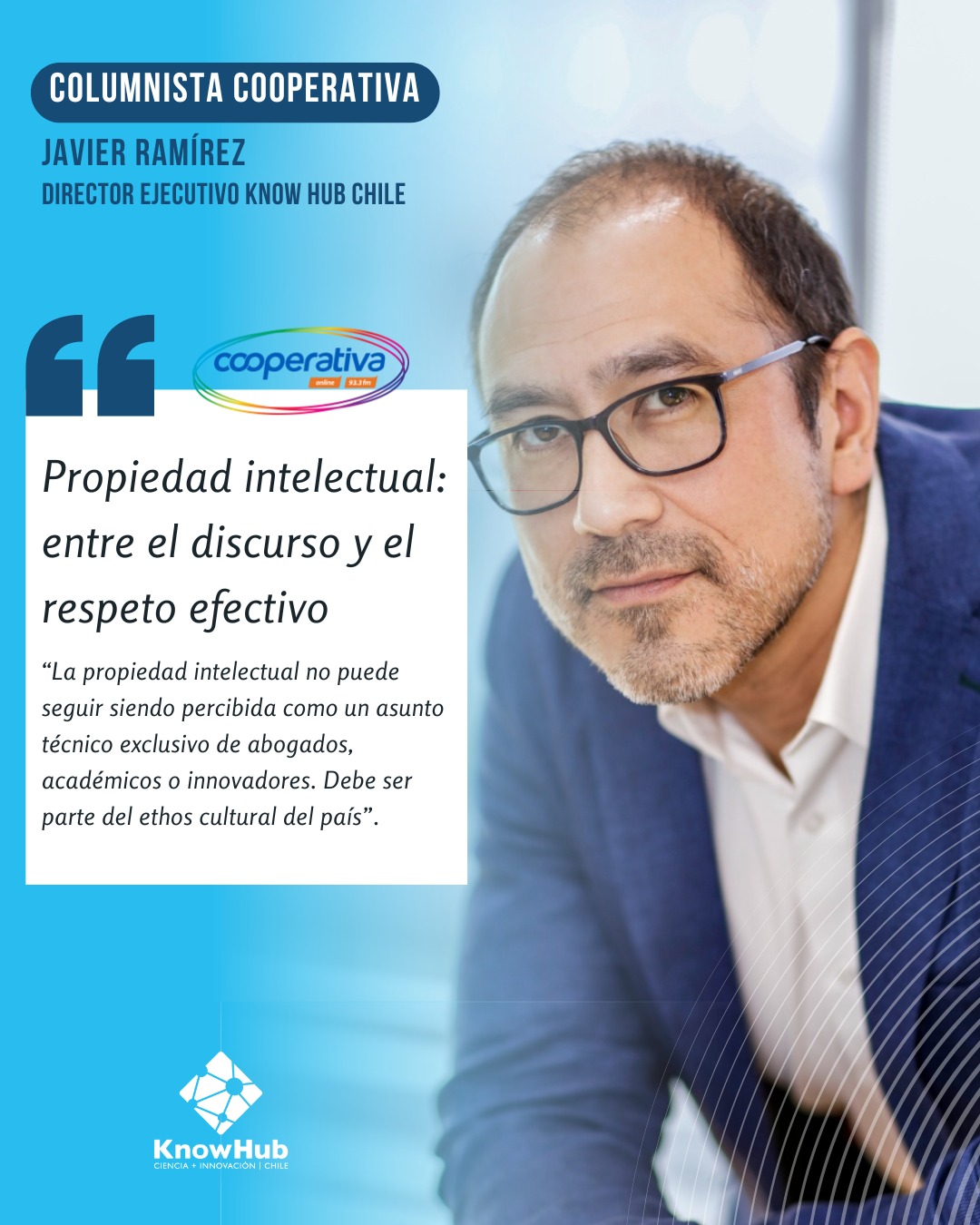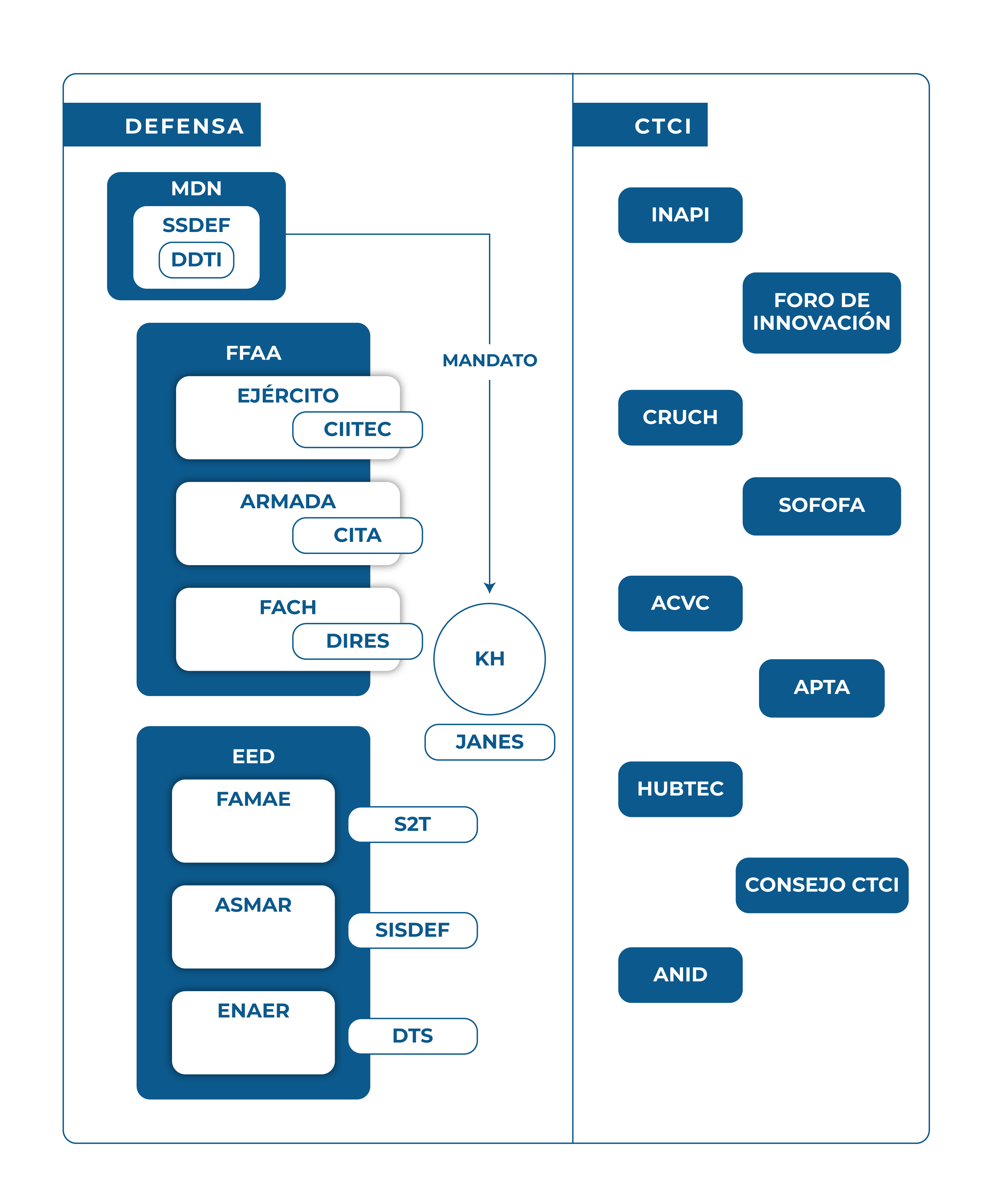Cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y en Chile no somos ajenos a esta conmemoración. Instituciones públicas y privadas organizan seminarios, se publican estadísticas alentadoras sobre el crecimiento sostenido en solicitudes de patentes, y se ensalza el rol de la innovación como motor del desarrollo. Sin embargo, al margen de estos gestos, persiste una realidad incómoda: Chile no respeta de manera generalizada la propiedad intelectual. Esta no es una opinión antojadiza, sino una constatación internacionalmente reconocida.
Desde 2007, Chile figura en la «Priority Watch List» del informe anual Special 301 Report de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés). En la versión más reciente del informe (2023), se menciona expresamente la falta de avances concretos por parte del país en áreas clave como la protección de derechos de autor en el entorno digital, la aplicación judicial efectiva de normas contra la piratería y el uso de software no licenciado en el sector público. Compartimos esta lista con países como China, India y Rusia. Es decir, países con los cuales se mantiene una vigilancia reforzada por su débil o nulo respeto a los derechos de propiedad intelectual.
Este déficit estructural no es inocuo ni simbólico. En un contexto geopolítico incierto, donde la competencia económica se expresa cada vez más a través de instrumentos como los aranceles, el respeto a la propiedad intelectual puede convertirse en una moneda de cambio o, peor aún, en un argumento para imponer sanciones. Aunque Chile, hasta ahora, ha sido de los países menos afectados por las medidas proteccionistas implementadas por la administración Trump, esta no es una condición permanente ni garantizada.
De hecho, uno de los criterios utilizados por EE.UU. y otros países al establecer políticas comerciales diferenciadas es justamente la adhesión efectiva a estándares internacionales de protección de derechos de propiedad intelectual. Así como existen beneficios arancelarios para países que cumplen con tales estándares, también existen consecuencias para aquellos que no lo hacen. Ignorar esta dimensión podría transformarse en una amenaza directa a nuestra capacidad exportadora, encareciendo aún más el ingreso de productos chilenos a uno de nuestros principales mercados.
Por ello, aunque incrementar año a año el número de solicitudes de patente de origen nacional es un excelente indicador, no basta. Celebrar estos avances es legítimo y necesario, pero puede volverse una forma de autocomplacencia si no está acompañada por un compromiso real con el respeto y la protección de tales derechos.
La propiedad intelectual no puede seguir siendo percibida como un asunto técnico exclusivo de abogados, académicos o innovadores. Debe ser parte del ethos cultural del país.
Esto implica educación temprana en el sistema escolar sobre la importancia de respetar creaciones ajenas, campañas ciudadanas contra el uso de software pirata, incentivos para que los emprendedores incorporen estrategias de protección desde etapas tempranas, y un compromiso público desde el Estado con la transparencia, el uso ético de tecnologías y la licenciamiento correcto de productos digitales.
Avanzar hacia una economía basada en el conocimiento requiere más que leyes y tratados. Requiere voluntad política, institucionalidad robusta y, sobre todo, una ciudadanía que entienda que respetar la propiedad intelectual es respetar el trabajo, la creatividad y la inversión de otros. Si no corregimos esa brecha cultural, corremos el riesgo de pagar no solo con sanciones, sino con una pérdida de credibilidad que puede alejarnos de las oportunidades que el mundo del conocimiento nos ofrece.

Javier Ramírez
Director ejecutivo Know Hub Chile
Lee la columna original en https://opinion.cooperativa.cl/opinion/economia/propiedad-intelectual-entre-el-discurso-y-el-respeto-efectivo/2025-04-29/063332.html